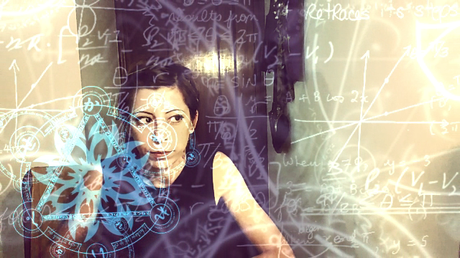
La luz intensa de ese mediodía de noviembre es un regalo al salir del despacho, con el sol reverberando en la piedra de las calles. Me devuelve a tantos noviembres del sur, luz espectral cálida pero con leve olor a inicios de hielo, perfecta para paseos erráticos de flâneur. Y el paseo se alarga mientras grabo por la calle, recojo luego unas zapatillas de baile y voy a la playa para terminar el vídeo que se proyecta en mi pantalla mental, con la música que escucho en bucle durante todo el camino. Es preciso aprovecharlo y grabar ahora, nunca se sabe cuándo volverá a salir el sol entre las nubes. Esta ciudad es así.Música, imágenes, pasos de baile para traducir esta sensación de paz, la única sensación de paz verdadera que recuerdo en los últimos años, quizá más de 30, extraña paz que no procede de la calma sino del efecto vacío; el hueco que deja la desaparación del miedo.
Porque paseo después de hablar como hace esas tres décadas, cuando era una persona y no dos. En algún punto de la charla he arrancado el miedo como un trozo de piel muerta y ahora disfruto de un reluciente satinado. Necesito el movimiento para absorber al completo los extremos que se vuelven a encontrar hasta componer un círculo. Quizá la mitológica integración de la sombra que mencionaba Jung debe ser algo parecido a esto, si es que no es esto mismo, aunque sea una esquiva sombra dorada.
Acabo de salir de la oficina del psicólogo especialista tras una cita preliminar de contacto. Antes, exhaustiva investigación por internet para encontrar profesionales cercanos, alguna llamada fallida, algún correo electrónico sin respuesta, varios minutos (u horas) para digerir la perplejidad de ir a consulta -¿herejía que una futura psicóloga vaya al psicológo?- hasta que apunté hacia ese despacho. Seguía incrédula. Ahora tengo la plena certeza de haber acertado con mi elección a ciegas y mi instinto, como la mayoría de las veces cuando lo dejo hablar -y le hago caso.
Que qué es lo que te trae aquí, la pregunta del millón.
Desvío la mirada unos segundos porque me arrugo dentro de una breve timidez. A las espaldas de la mesa desde donde me interpelan, un ventanal se abre a planicies de tejados con sol, vistas reconfortantes desde un piso altísimo que otorgan aire de rectitud académica junto a un aire familiar, mezclas, imágenes que se superponen con las del despacho universitario de aquel catedrático, la enorme ventana de luz a sus espaldas, ya no sé si estoy aquí o en el otro despacho por el ataque de azoramiento, y desvío la mirada otro poco para concentrarme en la enorme reproducción de El beso de Gustav Klimt a mi izquierda, que se sigue superponiendo al otro despacho, a la versión del cuadro que hice en mi época de dibujo con unos tonos cromáticos mejores -plateado, azul y blanco-, al parche combinado en la falda de un dibujo de mi profesor de dibujo, donde también hay otro parche con la luna de La noche estrellada, una lámina que siempre estuvo en el despacho-biblioteca de mi padre, gustoso de Van Gogh, y la discusión en 2010 con la luz natural del mismo tono entrando por las ventanas, el debate de echar en cara que qué era eso de unos tests sin informe, de qué me había servido visitar a sus colegas o esa etiqueta superdotada tirada al vuelo sin más explicaciones, pestañeo mientras tomo aire para disolver las escenas superpuestas que no son del presente y miro directamente a los ojos de la persona que tengo delante para iniciar el relato de por qué.
El hartazgo acumulado puede más que el temor a que sea otro momento en el que no puedan ayudarme. Así que hablo. Lo cuento todo al completo, sin maquillaje. Un resumen rico en detalles que considero importantes, nunca antes puestos en orden o verbalizados de esa manera. Que vengo por una valoración porque tengo una historia rocambolesca y absurda a las espaldas que necesito aclarar de una vez con un informe por escrito. Desde las pruebas psicopedagógicas con 7 años que se ignoraron, las pruebas adolescentes con sus no-informes, la nula autoestima pensando en alucinaciones o delirios en vez de creatividad escritora, la repetición a los 30 años en un gabinete donde percibí un trato de Antoñita la fantástica que pregunta irrelevancias, porque no busca ayuda para un vástago ya detectado AACC con problemas de adaptación escolar ni futuro cliente del gabinete, el episodio depresivo tras la mudanza solventado en solitario a golpe de ovarios escritores, los inicios de otra carrera, el estallido sin planear de los últimos 11 meses en el que volvía a ser la misma que siempre había sido y hacer lo mismo que siempre había hecho: todos los días ocupada con actividad mental y creativa, estudiando, escribiendo, estrenos de teatro, impartiendo o recibiendo clases, múltiples proyectos en el campo artístico, vida social, así que era el momento adecuado para una nueva valoración. Que había despertado de la anestesia inducida por 20 años, y ya no existía la distorsión cognitiva de catalogarme como inútil por los altibajos laborales o los trabajos de mierda ni el aplastamiento del síndrome del impostor por escribir sin resultados, con el primer concurso literario, aunque humilde, obtenido en la época adulta. La ejecución de los tests no estaba condicionada esta vez a demostrar nada, a responder nada para reorientar nada porque ya lo tenía claro, ni a disolver emoción alguna de inutilidad. Cero estrés, era el momento adecuado para repetirlos.
El resumen se me hizo largo a medida que hablaba, todavía con algo de vergüenza. Las palabras exactas ocupan unas 60 líneas que mejor ahorro, porque ya has tenido ocasión de leer la versión extendida en las partes anteriores de este relato de Malditos cerebros. A pesar del exceso verborreico, en la psicóloga no percibo ni un parpadeo ni el más leve microgesto de condescendencia o incredulidad durante mi resumen de 33 años de historia autoconsciente. Tampoco me importaba lo que dijera, porque me voy sorprendiendo con el relato de viva voz como si lo escuchara por primera vez, hundiéndome más y más en mis profundidades. Y puntos que no había considerado hasta ese momento, al menos no todos juntos en orden cronológico. En el desarrollo de la charla posterior, ya charla y no monólogo, la actitud de la experta fue increíblemente distendida, como si sólo necesitara el simple papel certificado de AACC, mientras que en mi interior seguía flotando la rémora de sí o no la confirmación de tal etiqueta dudosa. Quedamos en las condiciones, tiempo y precio, y en una llamada para avisarme de las fechas con hueco disponible para las dos sesiones en que se dividiría el test completo.
Mientras el ascensor halógeno desciende con lentitud para devolverme a la calle, los oídos ya inundados de la misma canción, siento que caigo suavemente en un sofá blando y confortable de esos en los que podrías quedarte como residente el resto de la vida. Mucha información nueva que he devorado, reciente, técnica, escrita a partir de 2016, sobre características y perfiles de superdotación que no me contaron, que nunca pude imaginar que eran por eso. Y señora mía, ¿no acabas de escuchar por primera vez tu historia? ¿cómo no te habías dado cuenta antes, cegata? Además de la precaución de no mirar absolutamente nada de las pruebas estándar del tan manido WAIS. En qué situación estaría que no recuerdo nada de lo que hice en aquel gabinete de 2010. Me acuerdo de breves detalles de algunas preguntas, pero de 1996.
En la calle, con el sol reverberando en las piedras, la misma canción en los oídos, observo y retengo cada detalle pisado mil veces porque los ojos que los mirarán van a ser distintos, porque el ejercicio de perdón tendrá que ser gigantesco y debo mantener la calma. Perdonar al sistema educativo. Perdonar a los psicólogos desinformadores y pasotas. Perdonar que no hubieran explicado absolutamente nada cuando necesitaba información. Lógico, por otra parte, si el texto más interesante al respecto tenía fecha de 2016, cómo me lo iban a contar en 1996 o en 1986. Aunque todo podría haber sido distinto, vaya ahorro en horas de dolor silencioso con la autoestima a la altura del pecho de una culebra, podrían haber sido productivas. Lo más jodido de todo, tendría que perdonarme a mí misma por uno de los ejercicios más largos de teatro que he realizado nunca: dos décadas de fingir otra cosa. Sólo por eso deberían convalidarme el título superior de Arte Dramático.
Durante la grabación del vídeo, entre los planos sin sentido ni guion -sólo la belleza de la luz y los movimientos- veo claramente que se abren dos opciones para lo que me queda de existencia. Una es quedarme paralizada por el daño, por el tiempo perdido, por el esfuerzo totalmente inútil en direcciones equivocadas. Hundirme y no salir de ahí. La vida ya estaba desperdiciada. Al filo de los 40, sin hijos ni recorrido profesional útil. Y quizá, como recurso fácil, la autocompasión de ser otra de tantas "niñas perdidas" a las que no se anima, potencia o reconoce esa característica diferencial de superdotación. Qué pena, qué amargura todo, bla, bla, bla, ya tienes excusa para no mover un dedo.
O la segunda opción: excusas de qué, nunca más, ya no van a faltar las fuerzas, con más motivo la carrera de Psicología para ayudar a otros, más motivos para trabajar el doble olvidando la culpabilidad de la escritura.
Qué fácil así pensado. Qué fácil danzar.
 ... de la relatividad?
... de la relatividad? La risilla nerviosa ahoga mi respuesta a la primera pregunta en el test, apartado de cultura general. Rozo mi muñeca sin querer con la mesa y escuece: un tatuaje nuevo, ayer mismo, que iba a ser la fórmula de la relatividad aunque se quedó en otra cosa. Cómo no voy a saber de quién es. Jijiji. Recibí la llamada a última hora de la tarde, por un hueco disponible para la mañana siguiente. Tengo miedo porque salí de cena improvisada y se alargó hasta las 3 a.m. y no sé si he dormido o tengo la cabeza en otro sitio o quizá algo de resaca. En la primera subprueba de memoria vuelve a darme la risa y ya me relajo por completo. Repite esta serie de memoria: 3-8-... (mi edad) 7-9-... (mi año de nacimiento) -4-1 (edad en la que murió Kafka). Y cuanto más aumenta el número de cifras, más relajada por la coincidencia de las primeras, hasta el punto en que terminamos ese apartado y me pregunta "cómo has memorizado las series de números, de dos en dos, de tres en tres..." y le suelto la verdad: las primeras son esta coincidencia, para el resto me he quedado mirando esa pared de enfrente y los números aparecían agrupados según colores, a su antojo, aunque suene de lo más extraño.
Casi tres horas de preguntas y respuestas y una siguiente sesión de una hora para los apartados que quedan. Le pedí que fuera adelantando los cálculos. Le pido si me puede enseñar los parciales antes de la tercera cita, en la que me entregará el informe definitivo.
Están subrayados en amarillo.
Aunque los ojos se me van a otra cifra concreta, el percentil 99,3 del apartado verbal.
Pero la cifra global tiene una variación de apenas dos puntos respecto a lo que me dijeron en 1996. Sólo eso. No una diferencia de más de 20 puntos como me dijeron en 2010.
Una única lágrima ardiente me quema la cara mientras se arrastra por la mejilla como un río de lava transparente y gotea, a cámara lenta, sobre la mano puesta en el regazo. A lo lejos oigo la sugerencia de que el informe me vale para presentarlo en Mensa o para no sé qué asociaciones. La lágrima pulveriza los últimos 21 años a la deriva y el círculo se cierra. Así de sencillo. Una sola.
Ya está. Vete pa tu casa y ponte a escribir, corre, que tienes que terminar otro libro.

El duelo de la superdotación
El informe por escrito con número de colegiado no cambia nada. No descubro nada que no supiera ya de mí misma. Tampoco me ayuda a comprender mejor mi pasado, ni la infancia ni la juventud, ni ningún problema en las relaciones, el entorno laboral u otro cabo suelto. Son los tópicos que suelen decirse cuando se produce la detección de las altas capacidades intelectuales en la edad adulta y hasta ese momento habían pasado desapercibidas, sobre todo en el caso de las mujeres.Pero no. Porque todas esas "rarezas" o rasgos de carácter siempre estuvieron, siempre estarán, me temo, y nunca causaron problemas excesivos (excepto el desparrame por los folios) gracias al ambiente en el que crecí, donde esas mismas singularidades eran lo "normal". Así un núcleo familiar de miembros con altas capacidades, aunque no hubiera etiquetas -en su generación el ámbito educativo andaba a por uvas con el tema- ni falta que hacían, simplemente "la forma de ser de cada uno" y bregar con las contigencias de la vida como cualquier currante. Después, sucesivas parejas con algún talento simple o complejo en común, y después una pareja estable tipo matrimonio con alguien de altas capacidades intelectuales también, ignoradas hasta llegar a un deselance negativo de fracaso y abandono escolar.
Ya desde que pisé la calle tras la primera cita, antes del test, tuve la certeza de cuál iba a ser el resultado. Quizá era necesario tocar un papel oficial que lo explicara por escrito. O tampoco. Suele ocurrir como todo en la vida: ojalá hubiera sabido ciertas cosas antes y así después no hubiera pasado... Lo que había considerado mi vergüenza y maldición, la escritura incansable, con el tiempo se convirtió en mi único asidero y empezaba a ver resultados después de 25 años manteniéndola oculta.
Pero no hay ningún cambio sustancial a mejor ni a peor. Examina tus prejuicios: si crees que por esa "etiqueta" alguien tiene derecho a ir con la barbilla levantada considerando a los demás inferiores, no está relacionado con la alta inteligencia sino con que esa persona posee un rasgo de carácter conocido como gilipollas integral, y de esos hay en todas partes. O si consideras la posibilidad de tener un poco (o mucho) de envidia porque el conocimiento popular te susurra al oído que un superdotado conseguirá grandes logros, o éxito -al modo en que se considera éxito social hoy- y si no es así entonces no lo es, qué se habrá creído este, también lo puedes desechar.
Al tema de los alumnos superdotados se le presta mayor atención aparente en España en los últimos 20 años, aunque en otros países lleven más de 70 realizando estudios, planteando programas específicos, intervenciones educativas e incluso colegios para altas capacidades. La premisa es ayudar a que ese capital humano no se pierda y pueda desarrollarse, con sus diferencias inherentes. Lo gracioso es que existe mayor divulgación sobre el tema, noticias que aparecen de tanto en tanto en la prensa, casi un meme que se repite cuando parodian a la nuevas generaciones. Un ejemplo gracioso del escritor Javier Divisa:
El niño del 20 de abril del 90 ese que nació del polvo de la cabaña del Turmo se educó en estándares de tolerancia, educación y valores vanguardistas de final de siglo, por tanto es un niño que posee altas capacidades, escribe en Facebook provocaciones y temeridades para demostrar su intrepidez y descaro frente al resto del mundo y una inteligencia suprema, (...)Antes de eso, los adultos, abuelos y bisabuelos seguimos andando por ahí con nuestras capacidades a cuestas, mejor o peor utilizadas.
Como conclusión a esta serie, añadir que los modelos teóricos sobre inteligencia han ido variando, así como el apoyo de estudios desde la neurología. No se trata de un número de CI a secas, sino de una serie de características asociadas, diferencias perceptivas, aspectos de la personalidad, un cerebro que percibe la "realidad" de otra manera. Y ahora intento forzar el punto final de esta narración, porque no es un trabajo ni un artículo de Psicología ni voy a desmontar uno a uno todos los prejuicios populares. Google es tu amigo, si te interesa el tema.
Tengo que escribir sobre otras cosas.

