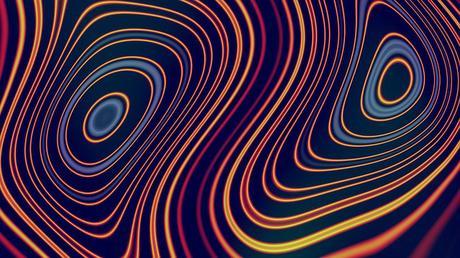
Lo que narraré a continuación poco tiene de pío y, por tanto, bien podría pertenecer al libro de cuentos (de muy desigual extensión, como me salieron, el caso es que me salga algo que no ofenda en exceso a la Literatura) titulado Relatos impíos.
De cuando en cuando escribo algo relacionado con alguno de los libros que me han publicado e incluyo un fragmento para que el lector de turno pueda juzgar esas líneas en unos minutos, los que suelen conceder las editoriales honradas a los muchos manuscritos no solicitados (si los aceptan) que les llegan al día, ni más ni menos que los minutos concedidos por los seleccionadores al sinfín de obras participantes en concursos varios, todo un logro del relato si son diez o más minutos los que capturan la atención de la editorial o de quienes deben separar el trigo de la paja según su leal (se supone) saber y entender.
Batallitas de un abuelo sin nietos, cuento experiencias o anécdotas a propósito de esos libros publicados por si entretienen (lo importante es no aburrir) o por si de algo les sirven a las personas que deseen recorrer la ruta que yo emprendí cuando no navegaba al buen tuntún, cuando no me podía permitir este lujo actual de caminar sin brújula o de no caminar, allí, allá, un puerto, pero ya lo conozco y prefiero seguir o vaguear o escuchar otros cantos de sirena.
Fue en la Valencia del Mediterráneo la presentación del libro de las impiedades reunidas. En ella me recibió un calor de primeros de junio que era puro fuego para mí. Sin noticias, por el momento, de la editorial madrileña.
Hay gente, como yo, que pierde la fe (en general) para caer en la superstición (qué estupidez): más pruebas, lo del fuego y el desamparo editorial, de que todo aquello no iba a salir nada bien.
Y es que el asunto de la presentación ya empezó mal: a finales de mayo, me llamaron de la editorial para comunicarme que los relatos impíos podían ser presentados en Valencia junto con el libro reciente de otro autor de su sello (tal vez entre los dos consiguiéramos reunir en Fnac a veinte personas, quién sabe, la esperanza es lo último que debería perderse). Acepté porque entendí Palencia (a tiro de piedra, como quien dice, las tierras palentinas de las asturianas) en lugar de Valencia y fechas más tarde, cuando caí del burro, únicamente pregunté: "¿No habéis encontrado un lugar más lejano y donde sea menos conocido?". O lo tomaba o lo dejaba, claro, y no iba a dejar sin bautizar a esa pobre criatura repleta de impiedades que, un año después, tendría mejor suerte en los premios de la Crítica de Asturias.
Más indicios del posterior fracaso para un supersticioso: en el televisor de la habitación del hotel vi perder a Rafa Nadal en el Roland Garros, el mejor jugador sobre tierra batida de la historia del tenis derrotado por un desconocido Söderling, ver para creer.
Vivir para ver que en las muchas sillas de aquella sala dedicada a la cultura solo había dos mujeres, amigas de mi colega de infortunio, José Antonio López Rastoll, muy atentas, eso sí, a lo que pudieran decir tres hombres pues al fin apareció un sudoroso representante de la editorial.
Hasta que entraron en la sala dos tipos de imprecisa edad y tomaron asiento en las sillas del fondo. Un cuatro a tres ya estaba mejor, mucho mejor.
El representante, el presentador, comenzó su tarea y pronto demostró que ni idea tenía de qué iban los libros de quienes le flanqueábamos en la mesa (algo normal, ni los presentadores profesionales, de pago, suelen saberlo, lo cual, por otro lado, tampoco tiene importancia: los asistentes a estos actos saben lo mismo que ellos, mucho más interesantes para mí los encuentros posteriores al bautizo, en bibliotecas o clubes de lectura, con quienes sí han leído en todo o en parte el libro en cuestión y pueden opinar con mayor o menor conocimiento de causa).
Miré a José Antonio, él me miró a mí, tal vez nos encogimos de hombros, incesante la parla del presentador, y enseguida nos llamó la atención a los dos la discusión que parecían mantener en voz baja los tipos del fondo. Algún asunto se traían entre manos y seguramente no habían hallado un lugar mejor para discutir. Se levantó uno de ellos de pronto, insultó al otro, quien también se levantó e insultó, y ambos salieron de la sala raudos y tal vez enemistados de por vida.
De nuevo el dos a tres del inicio (aunque hay resultados peores, un cero a uno, a dos o a más).
Algo sí le debo a Valencia, lo principal: mi amistad con José Antonio desde aquella tarde.
Alicante, la ciudad donde vive, tampoco está cerca de Oviedo, donde vivo yo, pero, al igual que miente la distancia para los verdaderamente enamorados, los kilómetros de la ciencia apenas son milímetros para los amigos verdaderos.

