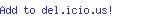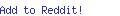Sin embargo, Friederick no era el único joven de la comarca. Por el contrario, muchos hombres más trabajaban la tierra como él. Cada cual ocupaba su lugar en la comunidad, y se les respetaba por su trabajo. Algunos de ellos miraban con recelo a Friederick porque más allá de cuánto empeño pusieran en sus tareas, nunca lograban producir la misma cantidad de alimentos o de borregos que él. En verdad, nadie en la comarca era capaz de entender por qué, siempre y cuando fuese verdad que Friederick podía hablar con los dioses y que éstos le concedían la abundancia, la salud y la belleza, sólo él podía disfrutar de esas bendiciones. O bien Friederick olvidaba incluir en sus plegarias musicales a los demás habitantes, o los dioses se entretenían demasiado en atenderlo a él y descuidaban al resto, o lo hacían sólo de tanto en tanto. Sea como fuere, y si bien a ninguno le iba mal en esas fértiles tierras, una sensación de envidia parecía flotar entre los pastores cuando se reunían en la taberna a emborracharse y comprar el mismo sexo con las mismas rameras de siempre. Por cierto, Friederick nunca iba a las tabernas.
Un buen día, algo muy extraño sucedió a un labrador llamado Maggoth, un hecho que cambiaría la historia de la comarca. Maggoth se encontraba arando su campo cuando, de repente, el arado se trabó de una manera tan violenta que poco le faltó al buey para morir descogotado por el sacudón del arnés. Se trataba de una parte del campo que la familia de Maggoth no había trabajado desde tiempos inmemoriales, ya que por estar lejos de la casa se perdía demasiado tiempo al trasladar, al tranco de buey, todas las herramientas de labranza. Pero esa temporada estaba resultando llamativamente seca, y la necesidad de obtener más hortalizas para cambiar en la feria lo hicieron repensar la situación. Por eso, antes de que comenzara la estación de siembra, Maggoth se trasladó a esas llanuras tan distantes, detrás de las lomadas al sur de la comarca. Sabía que después de tanto tiempo sin cultivar nada, ese suelo podía llegar a estar duro, pero no tanto como para que el arado apenas abriera un miserable surco superficial. Después de un rato de contemplación se convenció de que el obstáculo debía de ser al menos una piedra; una piedra de tamaño considerable escondida durante añares a no más de un pie de profundidad, a la espera de que él, Maggoth, tuviera la maldita suerte de pasar justo por ahí. Al notar que el buey se había recobrado, lo azotó para que volviera a su trabajo. Con satisfacción, percibió que el esfuerzo del noble animal, potente como la fuerza que había hecho emerger lomadas y colinas desde las entrañas mismas de la tierra, iba haciendo ceder el suelo poco a poco. Al principio se movió unas pocas pulgadas y apareció una grieta perpendicular a la marcha del arado; pero después de unas idas y venidas, la reja zafó y el buey salió despedido hacia adelante. En medio de un montículo de tierra revuelta aparecieron al sol las aristas de una caja de metal herrumbrado. Maggoth se maravilló del hallazgo, y pensó que podría tratarse de algún tipo de tesoro, tal vez antiguas monedas romanas de oro o quizás joyas… Pero no lo podría saber hasta no abrirla, y eso le resultaría muy difícil ya que le fue imposible encontrar nada parecido a una tapa, ni a una cerradura, ni a una manija. Era, lisa y llanamente, un cubo. Maggoth, intrigado, decidió postergar sus planes de labranza; desenganchó al buey y se dedicó a remover las incrustaciones de tierra y óxido que cubrían al cubo. Recién en ese instante se percató de que el metal estaba caliente, mucho más que su propio cuerpo.




¡Comparte esta anécdota!
Filed under: Sucesos Tagged: anecdotas, cuentos, cuentos cortos, ficción, historias, literatura, magia, relatos, Smorthian