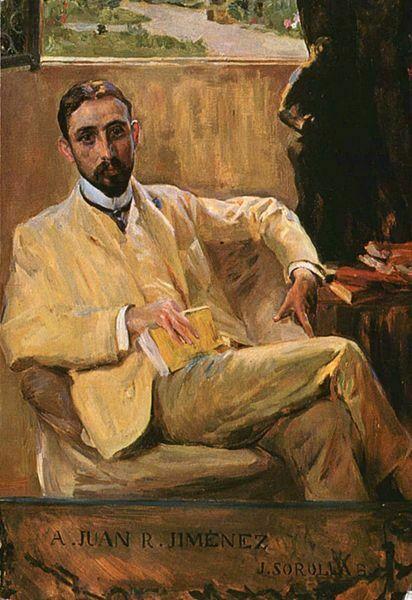Juan Ramón Jiménez nació el 24 de diciembre de 1881 en Moguer (Huelva, España). Fue hijo de Víctor Jiménez y de Purificación Mantecón, quienes se dedicaban con éxito al comercio de vinos.
Estudió con los jesuítas en la localidad gaditana de Puerto de Santa María. Con posterioridad viajó hasta Sevilla para iniciar estudios de Derecho que abandonó para dedicarse a la literatura.
En 1900 se marchó a Madrid invitado por Francisco Villaespesa y por Rubén Darío, comenzando a publicar sus primeros textos en la capital, entre ellos "Nínfeas" y "Almas De Violeta".
Retornó a su hogar en el momento del fallecimiento de su padre, hecho que ahondó en su carácter depresivo y solitario.
En 1901 Juan Ramón fue internado en el sanatorio psiquiátrico Castell d'Andorte de Le Bouscat (Francia), en donde se interesó por la poesía de los simbolistas. Más tarde, en España, pasó largas temporadas en el sanatorio del Rosario.
Cuando regresó a Madrid se integró en la Residencia de Estudiantes, influyendo notablemente a los miembros de la denominada Generación del 27.
En el año 1916 el poeta andaluz contrajo matrimonio con la catalana Zenobia Camprubí, su gran compañera que le ayudó en sus múltiples momentos de desequilibrio emocional.
Simpatizante con las ideas republicanas, al comenzar la Guerra Civil abandonó España para residir en los Estados Unidos, en donde impartió clases en la Universidad de Maryland.
Con posterioridad se estableció en Cuba y más tarde en Puerto Rico, en donde escribió títulos como "La Estación Total" (1946), "Romances de Coral Gables" (1948) y "Animal De Fondo" (1949).
Juan Ramón Jiménez falleció a los 76 años de edad en Puerto Rico, el 29 de mayo de 1958. Dos años antes había recibido el Premio Nobel de Literatura y había fallecido su querida esposa Zenobia.
En la evolución de su estilo se diferencia dos grandes etapas. Una primera, influenciada por Rubén Darío y los simbolistas franceses, que está marcada por el modernismo y el ornamento léxico desarrollado en la escritura de libros como "Rimas" (1902), "Arias Tristes" (1903), "Jardines Lejanos" (1905), "Olvidanzas" (1906), "Baladas De Primavera" (1910) o "Sonetos Espirituales" (1914).
En su segunda etapa se aleja del artificio y su lirismo se vuelve más puro y desnudo con títulos como "Diario De Un Poeta Recién Casado" (1917), "Eternidades" (1918), "Piedra y Cielo" (1919), "Unidad" (1925), "Sucesión" (1932), "Presente" (1933), "Ciego Ante Ciegos" (1933).
En prosa poética escribió su famoso "Platero y yo" (1907 - 1914).
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita de miel...
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
- Tien' asero...
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.
Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo, y él me lleva siempre a donde quiero.
Sabe Platero que, al llegar al pino de la Corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar el cielo al través de su enorme y clara copa; sabe que me deleita la veredilla que va, entre céspedes, a la Fuente vieja; que es para mí una fiesta ver el río desde la colina de los pinos, evocadora, con su bosquecillo alto, de parajes clásicos. Como me adormile, seguro, sobre él, mi despertar se abre siempre a uno de tales amables espectáculos.

Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar... El comprende bien que lo quiero, y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños.
Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta. Sé que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres...
Platero, acaso ella se iba -¿adónde?- en aquel tren negro y soleado que, por la vía alta, cortándose sobre los nubarrones blancos, huía hacia el Norte.
Yo estaba abajo, contigo, en el trigo amarillo y ondeante, goteado todo de sangre de amapolas, a las que ya julio ponía la coronita de ceniza. Y las nubecillas de vapor celeste ¿te acuerdas? entristecían un momento el sol y las flores, rodando vanamente hacia la nada...

¡Breve cabeza rubia, velada de negro!... Era como el retrato de la ilusión en el marco fugaz de la ventanilla.
Tal vez ella pensara: ¿Quiénes serán ese hombre enlutado y ese burrillo de plata?
¡Quiénes habíamos de ser! Nosotros... ¿Verdad, Platero?
La niña chica era la gloria de Platero. En cuanto de la veía venir hacia él, entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz, llamándolo dengosa: -¡Platero, Plateriiillo!-, el asnucho quería partir la cuerda, y saltaba igual que un niño, y rebuznaba loco.
Ella, en una confianza ciega, pasaba una vez y otra bajo él, y le pegaba pataditas, le dejaba la mano, nardo cándido, en aquella bocaza rosa, almenada de grandes dientes amarillos: o, cogiéndole las orejas, que él ponía a su alcance, lo llamaba con todas las variaciones mimosas de su nombre: -¡Platero! ¡Platerón! ¡Platerillo! ¡Platerete! ¡Platerucho!

En los largos días en que la niña navegó en su cuna alba, río abajo, hacia la muerte, nadie se acordaba de Platero. Ella, en su delirio, lo llamaba triste: ¡Plateriiilo!... Desde la casa oscura y llena de suspiros, se oía, a veces, la lejana llamada lastimera del amigo. ¡Oh estío melancólico!
¡Qué lujo puso Dios en ti, tarde del entierro! Setiembre, rosa y oro, como ahora, declinaba. Desde el cementerio ¡cómo resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto, camino de la gloria!... Volví por las tapias, solo y mustio, entré en la casa por la puerta del corral y, huyendo de los hombres, me fui a la cuadra y me senté a pensar, con Platero.
Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el huerto de la Piña, al pie del pino redondo y paternal. En torno, abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos.
Cantaban los chamarices allá arriba, en la cúpula verde, toda pintada de cenit azul, y su trino menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor nuevo.

Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. Quietos y serios, sus ojos brillantes en mis ojos, me llenaban de preguntas ansiosas.
-¡Platero amigo!-le dije yo a la tierra- ; si, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, ¿me habrás, quizá, olvidado? Platero, dime: ¿te acuerdas aún de mí?
Y, cual contestando a mi pregunta, una leve mariposa blanca, que antes no había visto, revolaba insistentemente, igual que un alma, de lirio en lirio...