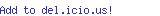_ “Maldito sea, viejo…” El grito contenido y rabioso demostraba que Kovayashi había perdido el control. Sin embargo, ¡cuán justificable era su enojo! A las tres y media de la mañana, Scalisi había bajado a la vereda con la ballesta y sin demorar, sí, pero vestido de cualquier manera. No sólo calzaba mocasines; por todo pantalón llevaba unos joggings grises y se cubría el pijama con un antiguo sobretodo marrón Cáucaso, que es muy parecido a la caca de bebé. Es más, olía a ello.
_ “¿Usted me toma por pelotudo o se piensa que tengo ganas de que me maten?” Kovayashi zamarreó al viejo con fiereza y notó, sorprendido, cuán débil estaba ese hombre. “¿Acaso no le dije cómo tenía que vestirse?” Scalisi bajó la cabeza, y como algo de orgullo aún conservaba, le mintió.
_ “No lo recuerdo…” Él casi no tenía otra ropa más que la puesta.
_ “Bueno, ya pensaremos en algo mientras caminamos. No perdamos tiempo ahora porque regresaremos con las manos vacías”. Si Kovayashi no ahorcó al viejo en ese momento fue porque alguien seguramente lo haría en breve.
Una vez en marcha por Tres Sargentos, Kovayashi decidió que avanzarían más rápido por veredas diferentes. Los tacos de Scalisi resonaban en la madrugada como disparos de 22. “¡Qué cagada!”, pensó. “La gorda y el otro ya deben de estar esperándolo”. Tres cuadras antes de Roca, Scalisi tuvo que apoyarse contra la pared para recuperar el aliento, y no hubo hombre o dios que lo hiciera volver a dar un paso antes de tiempo. Kovayashi se resignó a esperar; después de restregarse los ojos con las manos le indicó al viejo que cargara la ballesta, cosa que éste hizo de inmediato. El descanso pareció durar una eternidad; finalmente siguieron caminando.
A la luz del sol, los cien metros que anticipaban el cruce con al Av. Roca poseían una belleza particular debido a su arbolado. Sauces negros alternaban con fresnos y tilos añejos. Además, algunos vecinos habían plantado hiedras en los canteros, por lo que varios troncos estaban siempre revestidos con hojas. Muy por el contrario, durante las horas de oscuridad, cuando la calle era una boca de lobo, toda aquella belleza se transformaba en inseguridad. Ni la luz de los faroles ni la de la luna llegaba a los adoquines, y había que tener buena vista o intuición para evitar los tropezones. Así fue que Scalisi, cuya visión no era mejor que la de un topo, salió de la protección de la vereda y prosiguió la caminata por la mitad de la calzada, siempre mirando hacia arriba, aguardando a los tan ansiados cuervos.
Pero Roca estaba cada vez más cerca y Scalisi no se había cruzado ni con un miserable murciélago. Mantenía con firmeza los dedos en la palanca de la ballesta, pero, a decir verdad, no estaba seguro de poder accionarla porque había perdido algo de sensibilidad en el brazo, y no entendía por qué. Buscó a Kovayashi en la otra vereda, mas al no distinguirlo entre las sombras se sintió vulnerable.
Algo lo obligó a mirar al frente, un grito agudo, cascado y amplio. Unos pasos más adelante había un muchacho acodado en la barandilla que rodeaba al cráter donde había caído el Peugeot. El viejo se detuvo en seco; la amenaza iba en serio y él sabía que a esa distancia, un único disparo bastaría para enviarlo al cementerio. Aunque en ocasiones el miedo puede paralizar a una persona, no era el miedo a ese muchacho armado lo que inmovilizaba a Scalisi; era algo más profundo, una sensación tan extraña como el cosquilleo que le estaba impidiendo maniobrar el brazo de la ballesta. Por detrás del muchacho apareció la mujer gorda de pelo amarillo. Ambos le ordenaron que soltara el arma, pero no pudo hacerlo. “Bajálo”, dijo la mujer, y el muchacho amartilló el revolver con un movimiento preciso de pulgar.
Nunca se sabrá qué habría sido de Scalisi si ese muchacho no hubiera demorado el disparo. Fue sólo un segundo o tal vez menos. Tal vez haya querido asegurar el disparo, apuntar mejor; quizás fue la oscuridad o, por qué no, la imagen demencial del viejo lo que lo retrasó. El muchacho nunca sabrá la razón por la que, de repente, su cuerpo dejó de obedecerle y cayó al piso empapado en sangre, en su propia sangre. Como tampoco lo sabrá la mujer gorda, que vio el acero de la estrella fugaz atravesar la calle y clavarse con sus cuatro orientales puntas en el cuello de su compañero, seccionándole vena, arteria y esófago, clavándose sin piedad en una vertebrita cervical. Llena de ira, ella extrajo un puñal de entre sus ropas y se abalanzó sobre el pobre viejo.
_ “¡Dispárele! ¡Dispárele!” gritó un Kovayashi desesperado.
Y en la que probablemente fuera la acción más trascendente de toda su vida, Scalisi se arrancó la ballesta de la mano inútil, y con la otra mano, veloz cual nunca jamás, disparó. La saeta atravesó el pecho grasoso de la mujer, que por el impacto retrocedió varios pasos hasta empujar la barandilla y precipitarse al pozo, muerta.
Luego, todo transcurrió como en los viejos filmes en blanco y negro, en una sucesión de escenas mudas y en cámara rápida. Ambos desaparecieron de esa esquina sin percatarse de que a sus espaldas, una sombra caminaba en la oscuridad desde los árboles a los cadáveres. Kovayashi escoltó al viejo hasta su departamento, hasta su habitación, hasta su mismísima cama, donde lo ayudó a acostarse así nomás, lívido, conmovido, asustado, agitado. En la siguiente escena, el doctor ya estaba en su propia casa, en la bañera. Y en la gloriosa escena final, justo antes de las letras blancas que anunciaban ‘The End’, Kovayashi se tragó la cerveza sin respirar y eructó con la satisfacción del plan concluido.



¡Comparte esta anécdota!
Filed under: Lugares, Objetos, Personas, Sucesos Tagged: anecdotas, cuentos, cuentos cortos, ficción, historias, Kovayashi, literatura, literature, oriente, relatos, stories, writing