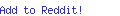Jugando al ajedrez con la muerte. Fotograma de “El séptimo sello” de Ingmar Bergman.
Única conoció a mi abuela cuando ambas tenían 15 años.
Ella murió un par semanas después de cumplir 80 y su amiga de toda la vida fue al velorio. Era una mulata bellísima a la que nadie dejaba de mirar. Tenía 31.
La primera vez que la vi fue en mi décima fiesta de cumpleaños. No lograba comprender que mi abuela hablara de ella como una conocida de la infancia pese a su juventud.
“¡Hijito, nació en 29 de febrero!”. No comprendí.
Cuando yo estaba camino a los 33 y ella a los 36, aún la amaba, sin atreverme a confesárselo. Era evidente que solo le provocaba esa lástima con olor a naftalina que sienten los viejos por los adolescentes que pierden su vida entre bares y putas.
Cumplir un año cada cuatro es más una desventaja que una ventaja. Claro que ella había visto mucho – no voy a caer en ridículos catálogos históricos –, pero así como conoció gente, tuvo que enterrarla. Amigos, familia, siempre era igual.
Sus biznietos ni siquiera la recordaban, vivían como si Única hubiese muerto años atrás, obligándola a arrimarse a cualquier amigo nuevo, a sabiendas de que también lo iba a perder.
Una tarde lluviosa, me invitó a visitarla en su casa para mostrarme un álbum donde aparecían ella y mi abuela durante unas vacaciones en la playa. Al llegar, la encontré bebiendo una botella de whisky, estaba borracha y apenas entré, me arrinconó contra la puerta y dijo que sabía muy bien las ganas que le tenía. “Esta será la primera y última oportunidad que le daré a un mocoso como tú”.
Si piensan que voy a narrarles una aventura erótico – romántica se equivocan. Tuvimos sexo, pero con torpeza. Yo estaba más nervioso que excitado y ella más arrepentida que feliz.
En todo caso, cumplimos con la faena lo mejor posible y luego dormimos, acaso para evitar las conversaciones embarazosas y las caricias por compromiso.
Al despertar, tuve la sensación de haber dormido por años. Durante unos instantes permanecí en silencio, con la mirada fija en el techo y sin mover un solo músculo para evitar que Única despertase, pero como no escuché ni siquiera su respiración volteé a mirarla. Solté un alarido.
Estaba muerta.
Lo supe de inmediato porque la escultural mulata ahora era una pasa arrugada y amarillenta, casi sin cabello y más cercana a una momia que a la mujer que penetré.
Tal vez debí llamar a la policía en seguida o a una ambulancia o a la morgue, no sé, pero lo único que hice fue sentarme en silencio con las piernas cruzadas al estilo de un yogui, pensando que mi amor, o tal vez el amor en general, fue lo único capaz de acabar con su eternidad.
Archivado en: Absurdo, Cuento, Humor, Humor negro, Literatura, Relato, Sexo Tagged: 29 de febrero, año bisiesto, años, adolescentes, Amor, caricias, Cuento, cumpleaños, erótico, erotismo, eternidad, Humor, Humor negro, Ingmar Bergman, morgue, Mujer, mujer madura, mulata, playa, Relato, romanticismo, romántica, Séptimo sello, sexo, viejos, yogui