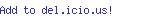La guardería era de lo mejor. Toda la mañana (o tarde) jugando sin parar: el pajarito inglés, el pilla-pilla, el escondite, la búsqueda del tesoro, los dibujos, las piezas de construcción, los columpios… Mientras uno no se pusiera a molestar a los demás, no había otras normas que cumplir.
Bueno, una sí. Si querías salir al patio, te tenías que terminar el bocadillo primero. Con aquello no había concesiones. Ni “¡ay, me duele la tripa!”, ni “ya no tengo hambre”, ni bobadas. No te terminas el bocadillo, no sales a los columpios. Era una norma muy eficaz, hasta un crío de tres años captaba la idea al momento.
Y para hacer cumplir aquella norma a rajatabla, nadie como Cristina. La general Cristina. La tiránica general Cristina. No hacía concesiones ni a una linda niña de cinco años:
- Cristina, quiero agua… – le dije un día.
- ¡No, que ya bebiste antes!
- Cristina, tengo pipí… – le dije mientras estábamos en el patio.
- ¡Pues haber ido antes!
- Cristina, ¿me das tú el petit suisse? – le pedí una vez.
- ¡Cómetelo tú, que ya eres grandecita!
- Cristina…
- ¡¿Me quieres dejar tranquila?!
Vamos, un encanto de mujer… Menos mal que las otras chicas eran más majas.
Cierto día, como tantas otras veces, mi madre me llevó a la guardería en coche. Los niños de la guardería me recibieron tal como recibíamos a cada persona que llegaba: “¡Raqueeel, ta-ta-tá! ¡Raqueeel, ta-ta-tá!…”. Si venía Carmen: “¡Carmeeen, ta-ta-tá! ¡Carmeeen, ta-ta-tá!…”. Pero lo más fuerte era cuando pasaba el camión de la basura: “¡El camión de la basura, ta-ta-tá! ¡El camión de la basura, ta-ta-tá!…”. Seguro que ningún empleado del servicio público de basuras se sentiría tan halagado como el que pasaba por nuestra calle.
Jugando con mis compañeros, las horas pasaban rápidas. Y llegó la hora del bocadillo, antes de que tocara salir al patio, a los columpios. Mi madre siempre me preparaba un delicioso bocadillo de pan tierno, con aceite y azúcar. Sí, unas de esas rarezas que sólo los niños pequeños se atreven a comer. Pero a mí me encantaba.
Me dispuse a darle un buen bocado a mi bocata, empecé a masticar y… ¡Puaghhhhhhh! ¡Qué asco! ¡¿Se puede saber qué le pasaba a mi bocadillo?! Estaba horrible. No sabía qué tenía, pero dulce no estaba. Tenía un sabor muy fuerte, y mi pobre paladar – acostumbrado a pastas y dulces – no podía con aquello. Pensé que algo del bocata debía estar podrido, por lo que todavía me dio más asco.
Mientras intentaba averiguar qué había salido mal, llegó la hora del patio. Todos salieron menos Cristina y yo:
- ¿Por qué no te has terminado el bocadillo, Raquel? – me preguntó.
- ¡Es que no puedo! A mi bocadillo le pasa algo raro… – intenté explicarle.
- Ay… ¿y qué le pasa al bocadillo? – me dijo de brazos cruzados.
- No lo sé, ¡está raro! – yo intentaba explicarme con el relativamente escaso vocabulario de una niña de cinco años.
- A ver… – Cristina cogió mi bocata y le dio un mordisco.
- Ñam, ñam, mmh… Pues a mí me parece que está bien.
- ¡¿Qué está bien?! ¡Pero si sabe muy mal!
- Pues yo no creo que le pase nada. Ya sabes que hasta que no te termines el bocadillo, no sales. – Me sentenció, implacable.
- Joooooooo…
Aquello me parecía imposible. Ese bocadillo estaba incomible. Pero a la ‘generala’ no le había afectado en absoluto. ¿Sería de otro planeta? Miré fijamente el bocadillo, haciendo acopio de mi fuerza de voluntad. Traté de darle otro bocado. No había manera. Mi lengua no me engañaba, aquello estaba horrible.
Miré hacia el patio a través de la reja que me separaba de los columpios. Todos estaban fuera menos yo. Una juez implacable me había condenado, y sin derecho a una llamada, ni a un abogado defensor y con una única prueba que había sido declarada inválida. Me parecía injusto, la única persona que decidía si me quedaba dentro o salía no me creía.
Con el dichoso bocadillo no hubo manera. Mientras lo sostenía en mi mano, miraba triste a mis amigos jugando y pasándoselo bien. Se me hizo una eternidad. Terminó la hora del patio y todavía seguía con el bocata en mano. Miré y remiré el pan y su contenido, pero no alcanzaba a comprender qué tenía.
Finalmente, después de la mañana más larga que había vivido hasta entonces, llegó mi abogada. ¡Mamá había venido a buscarme! Fui corriendo a pedirle explicaciones:
- ¡Mamá, mamá! ¡No me han dejado salir al patio! – le dije sollozando.
- ¿Y eso por qué, cariño? – me preguntó con ternura.
- ¡El bocadillo está raro! No sé que tiene…
- ¿Ah, sí? Qué extraño, déjame ver. – Cogió el bocadillo y lo probó. – ¡Ahí va! ¡¿Cómo ha podido pasar?! – Exclamó de golpe. – ¡En vez de echar azúcar, le he echado sal! Me debí confundir con los botes…
- ¡Jo, mamá! ¿Y por culpa de eso me han castigado?
El único problema no era la sal, sino que había echado ‘mucha’ sal. Al fin, había sido declarada inocente. Pero era demasiado tarde, me había visto obligada a cumplir la pena de cárcel. Tan joven y ya había aprendido como funciona a veces la justicia: “justos pagan por pecadores”.











Archivado bajo:OREJA A LA MORALEJA